www.conozcabuenosaires.com.ar
Estancias de Buenos Aires

Las estancias y la vida del gaucho
La mayoría de las estancias se mantienen como establecimientos agrícolas ganaderos, pero sus cascos y residencias han abierto las puertas a los visitantes que quieren acercarse a la vida rural y disfrutar de un día en contacto con la naturaleza y para interiorizarse sobre las costumbres y la vida del gaucho.
Hacia 1820 se determinaron los límites de la provincia de Buenos Aires con otras provincias (anteriormente, Buenos Aires llegaba hasta la Patagonia). Se fue conquistando por líneas de fortines.


El estanciero vivía pendiente de que vuelva el malón. Se vigilaba desde el mangrullo y a las mujeres se las resguardaba en el entretecho, retirando luego la escalera.
El indio atacaba las estancias y poblaciones que se iban instalando en la inmensa llanura, llevándose las haciendas y como un gran trofeo cautivando mujeres y niños.
Estos actos fueron los que dieron origen a una línea de frontera con el indio, tomando como referencia el río Salado, instalándose fuertes y fortines que les permitía proteger la propiedad.
Los establecimientos permanentes se denominaban estancias y los estancieros tenían tanto poder que cumplían, a veces, funciones sacerdotales, por ejemplo casar.
Las estancias eran casas simples de ladrillos, con cocinas muy grandes, donde se tomaba mate con pasteles de dulce de membrillo, tortas fritas, se contaban cuentos de aparecidos y creían en la luz mala.
En la cocina comían todos juntos: el estanciero y los peones.
Muy temprano, a la mañana, tomaban mate con galletas y luego comenzaban las tareas diarias.
La hija del estanciero era la figura romántica, casi siempre muy pretendida, le regalaban flores y le cantaban serenatas.


En el campo se hacían fiestas muy importantes en las que todos participaban, se hacían grandes asados y bailes folclóricos. En 1845 el señor Richard B. Newton, trajo el primer alambrado desde Inglaterra, para cercar su quinta, en la estancia que llamó Santa María, en homenaje a su esposa, y cuyo casco todavía se conserva en Chascomús.
El alambrado influyó en la vida del gaucho y sus costumbres. Por ejemplo, el calzoncillo cribado quedó en desuso y fue reemplazado por las bombachas, especie de pantalón con puño abrochado al tobillo, para que no se enganchara al saltar los alambrados con su caballo.
El gaucho era digno exponente de una raza, producto del mestizaje del español y el indígena. Tenía costumbres muy sencillas y amaba su libertad por sobre todas las cosas. No era afecto a las tareas agrícolas.
 Estaba hecho para demostrar sus habilidades con el lazo y las boleadoras. Participaba con éxito en arreos de tropillas redomonas, en la yerra, la doma y la pialada. Todo esto lo hacía a caballo, era su fiel compañero.
Estaba hecho para demostrar sus habilidades con el lazo y las boleadoras. Participaba con éxito en arreos de tropillas redomonas, en la yerra, la doma y la pialada. Todo esto lo hacía a caballo, era su fiel compañero.
Montado en él daba rienda suelta a su libertad, cabalgando por la inmensidad de las pampas. Era su único medio de transporte para las largas distancias que tenía que recorrer y le dedicaba muchos cuidados, se preocupaba por conseguir los mejores aperos (estribos, frenos, cojinillo, riendas, etc.) y lo engalanaba con adornos de plata o alpaca cuando quería lucirse en una fiesta ante los otros gauchos... o ante una "china" que lo tenía "prendao". Para la ocasión prestaba especial atención al corte de las crines, tarea conocida con el nombre de tusa.
Su fiel compañera era la "china" que se ocupaba de cultivar el maíz, sandías y cebollas. Tejía ponchos y montaba a caballo. La casa del gaucho era un rancho mínimamente amueblado, un catre, una mesita, silla, un asador y lo necesario para tomar unos buenos mates cebados. El techo era de paja y maderas, la puerta, una tabla o cuero de buey. Para edificarlo buscaba la sombra generosa del ombú.
Su única distracción era beber con sus amigos una caña o payar al son de la guitarra en la pulpería. También jugaba a la taba y a las bochas.
La doma y el rodeo eran sus trabajos preferidos. La primera tenía como finalidad amansar a los potros, tarea que se convertía en divertimiento cuando se organizaban fiestas. El rodeo se realizaba para agrupar a los animales y evitar que se perdieran.

Otra ocupación era la yerra, en la que con un hierro al rojo vivo se marcaban los animales, con la identificación de la estancia a la cual pertenecían.
En las fiestas se lucían en las carreras de cuadreras y de sortija. Esta última requería, además de velocidad y destreza, una gran puntería para ensartar la sortija en pleno galope.
La piala, tal vez la máxima demostración de destreza y agilidad del gaucho, consistía en echar el lazo a un animal en fuga.
El gusto por las demostraciones de habilidad del gaucho incluían la del payador, acompañado de una guitarra (no eran pocos los que sabían tocarla). Cantaba casi recitando coplas que improvisaba sobre cualquier tema. Medía su habilidad a través de "duelos" de guitarra, que generalmente se realizaban en pulperías o fogones.
 El gaucho aprovechaba de los vacunos sólo el vacío y las nalgas que asaba sin quitar el cuero ya que de esta manera. una vez cocida la carne, los trozos se conservaban por varios días debido a la capa gelatinosa que se formaba: asegurándose de que no faltara bocado.
El gaucho aprovechaba de los vacunos sólo el vacío y las nalgas que asaba sin quitar el cuero ya que de esta manera. una vez cocida la carne, los trozos se conservaban por varios días debido a la capa gelatinosa que se formaba: asegurándose de que no faltara bocado.
El asado con cuero es una tradición genuinamente argentina
Con el transcurso de los años se fue logrando un mejor aprovechamiento del vacuno y comenzaron a practicarse otros cortes de carnes dándole preferencia a los costillares considerándose, y con justa razón, que la carne pegada al hueso y con vetas de grasa es la más sabrosa.
Otro aspecto a tener en cuenta es la manera de preparar el fuego. Los asadores de "profesión", consideran ofensivo hacer fuego con carbón para asar carne. Una auténtica parrillada debe hacerse con brasas de leña y ésta varía de acuerdo a donde tenga lugar el asado.
 El mate es otra costumbre bien argentina. Se la practica desde antes que llegaran los españoles. Los guaraníes utilizaban una calabacita ahuecada que secaban al sol. Un junco o una cañita les servía de bombilla. Después se le agregó un filtro de fibras vegetales tejidas para que no pasara la yerba.
El mate es otra costumbre bien argentina. Se la practica desde antes que llegaran los españoles. Los guaraníes utilizaban una calabacita ahuecada que secaban al sol. Un junco o una cañita les servía de bombilla. Después se le agregó un filtro de fibras vegetales tejidas para que no pasara la yerba.
En la época colonial los criollos y los españoles utilizaban finos mates y bombillas trabajadas en plata.
José Hernández (1834-1886) fue el autor del poema gauchesco "MARTÍN FIERRO".
El poema - que consta de dos partes: "El Gaucho Martín Fierro", escrita en 1872 y "La Vuelta de Martín Fierro" que data de 1879 - es considerado la obra cumbre de este autor argentino, uno de los más originales del romanticismo hispánico.
En esta obra se recrea la vida del gaucho y su lucha por la libertad, contra las adversidades y la injusticia.
Recorre la felicidad inicial de su vida familiar en las planicies, hasta que Martín es obligado a alistarse en el ejército, su odio a la vida militar, su rebelión y su consiguiente deserción.
A su regreso, descubre que su casa ha sido destruida y su familia se ha marchado. La desesperación le empuja a unirse a los indios y a convertirse en un hombre fuera de la ley.
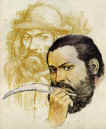 En la secuela del poema, "La vuelta de Martín Fierro", se reúne por fin con sus hijos y vuelve al seno de la sociedad, para lo que ha de sacrificar gran parte de su preciosa independencia.
En la secuela del poema, "La vuelta de Martín Fierro", se reúne por fin con sus hijos y vuelve al seno de la sociedad, para lo que ha de sacrificar gran parte de su preciosa independencia.
Cuando José Hernández murió, estaba desempeñándose como senador. Se lo había asociado tanto con su personaje, que al informar sobre su fallecimiento, un diario de La Plata titulaba: "Ha muerto el senador Martín Fierro".
Texto: Susana Espósito - Fotos: Luis Leoz




